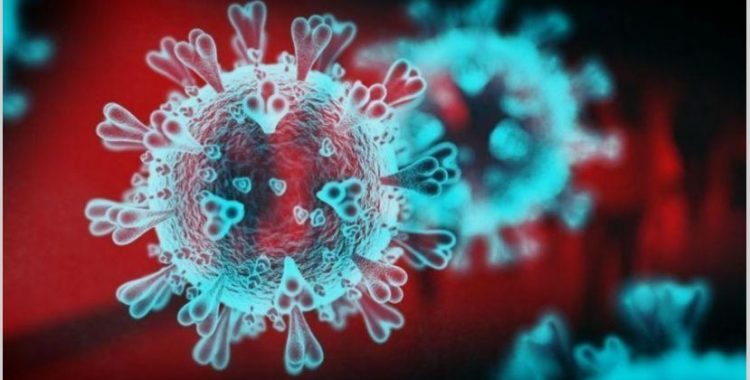Qué es el efecto Dunning-Kruger y cómo se relaciona con la «feliciología» en el trabajo
Por Patricio Navarro Pizzurno, especial para Forbes
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de “feliciología” o la “Ciencia de Ser Feliz” en el trabajo. Como todo concepto que goza de cierta moda, encontramos sincrónicamente algunos autores, teóricos y líderes que lo abordan en profundidad y cabalmente, y algunos otros que quizás lo hacen con cierto apresuramiento y liviandad.
En el siempre amplio espectro de opiniones que ofrece internet, nos podemos llegar a topar con algunas declaraciones como mínimo temerarias al respecto, del tipo “todos somos felices” o “ya sos feliz pero no te has dado cuenta”.
Por supuesto, declaraciones de tal calibre son extremas y minoritarias, pero en ocasiones por esto mismo resultan ser también las más “ruidosas”, operando como encantadores de serpientes para desprevenidos gestores de la cultura organizacional (líderes, RRHH, consultores y asesores, etc.).
La consecuencia en este último caso es terminar en el fondo del cajón perdido de las buenas intenciones; lo que podría haber sido una interesante herramienta para el bienestar integral de las personas termina incluso generando el efecto contrario y no deseado.
Si bien nos encontramos ante un tópico de variadas aristas, con detractores y entusiastas, haremos foco en una de sus posibles consecuencias: el llamado Efecto Dunning ? Kruger (EDK).
Veremos como se relaciona con la gestión del talento y la “feliciología”, pero antes, ¿en qué consiste el EDK?
Básicamente, es la tendencia de ciertas personas a sobrevalorar sus capacidades para determinadas tareas, perdiendo de vista su incompetencia o baja performance ante las mismas. Esta falla de percepción tiene además una contraparte sistémica no menos importante; la tendencia en individuos altamente competentes a autopercibirse como poco capaces y preparados. En este artículo me enfocaré en el primer componente, y dejaremos (con un corte y separación algo artificial) el segundo elemento, fuertemente ligado al Síndrome del Impostor, para próxima oportunidad.
El EDK se encuadra dentro de los llamados sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo consiste, breve y básicamente, en la distorsión de la realidad a partir de la subinterpretación, sobreinterpretación o malinterpretación de la información disponible para realizar juicios lógicos, fundamentados y racionales.
El axioma principal de Justin Kruger y David Dunning es que la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento [sobre el tema]. Dentro de las características, destacamos tres. Las personas bajo el halo de este efecto:
- -Tienden a sobrestimar su propia habilidad.
- -Son incapaces de reconocer la habilidad de otros.
- -Son incapaces de reconocer su insuficiencia y puntos de mejora.
La intolerancia a la frustración, el mandato “feliciólogo” y el EDK
Muchos hemos visto la conocida entrevista a Simon Sinek donde aborda la frustración en el mundo laboral de los jóvenes y ya no tanto. La entrevista en cuestión consta de unos años, pero no solo no ha perdido vigencia, sino que ha ampliado sus márgenes generacionales. Para aquellos que no la han visto, pueden fácilmente encontrarlo en YouTube.
Sinek básicamente delinea tres elementos que han dado forma a la tormenta perfecta. En resumen:
- -El espíritu de los tiempos ha forjado la falsa idea de la satisfacción instantánea y la capacidad de obtener todo lo que uno desea en forma inmediata.
- -Por ende, la capacidad de lidiar con la frustración y altos montos de stress está en ocasiones fuertemente atrofiada.
- -Esta incapacidad es particularmente palpable en las relaciones interpersonales y en el desarrollo laboral / crecimiento profesional.
Es en este punto donde la llamada “feliciología” puede ser un factor de agravamiento y aceleramiento del golpazo inevitable que se darán contra el “muro” del fracaso laboral e incluso personal.
En otro artículo me referí a la toxicidad positiva. Sin ánimos de repetirme, complemento ahora con una definición de Edgar Cabanas, psicólogo español autor de Happycracia: “No es suficiente con no estar mal o estar bien, hay que estar lo mejor posible (?) La felicidad así es una meta en constante movimiento, nos hace correr detrás de forma obsesiva. Y (?) nos hace estar muy ensimismados, muy controlados por nosotros mismos, en constante vigilancia. Eso aumenta la ansiedad y la depresión. Nos proponen ser atletas de alto rendimiento de nuestras emociones. Vigorexia emocional. En vez de generar seres satisfechos y completos genera happycondríacos”.
La happycracia y toxicidad positiva no serían de tanta relevancia sino fuera por el hecho que las propias organizaciones, como detallábamos en el artículo original, son a veces quienes lo promueven.
Si lo que buscamos es desarrollar el bienestar integral de los individuos en el ámbito profesional como uno de los elementos para la realización personal, enhorabuena. Será un trabajo sostenido y altamente complejo, pero igualmente gratificante, para líderes y RRHH.
Algunos “condimentos” de la receta antedicha
- -Las acciones cosméticas y poco integradas a la realidad del día a día, en pos de este mandato. De nada sirve una hora diaria de yoga en el trabajo si no cuidamos a la persona en las 8 horas. restantes.
- -Las promesas de crecimiento por la vía rápida, sustentadas en una estrategia de marca empleadora cortoplacista. En pocas palabras; la atracción de candidatos target que luego son librados a su suerte una vez incorporados a la organización.
- -Las rotaciones y ascensos “calesita”. Cargos y promociones donde el individuo es paseado por posiciones con títulos rimbombantes y de aparente crecimiento y desarrollo profesional, pero que no goza de una acompañamiento y formación real, aumentando su potencial de frustración.
El individuo poco entrenado en la capacidad de postergar la satisfacción y manejar la frustración, es arrojado a una vorágine de vertiginoso y aparente crecimiento profesional, en un contexto happycrático donde se espera de él felicidad, autorrealización, y por supuesto, alta performance ante la mirada del otro.
Esta derivación específica del “mandato feliciólogo” generará tres efectos.
-El EDK, en lo inmediato. ¿Quiénes de los que trabajamos en RRHH y/o liderando personas no hemos visto individuos con una rápida, profunda y (falsa) seguridad en sí mismos sobre temas en los cuales no tienen el expertise necesario? En el peor de los casos, acompañado de cierta soberbia, entitlement, desvalorización de aquellos que tienen la experiencia real e incapacidad para generar sinergia con sus equipos de trabajo. Si se espera tanto de mí y además debo disfrutarlo, ¿Cómo puedo mostrar desconocimiento, duda o ansiedad alguna?
-La frustración de aquellos que efectivamente poseen esta experiencia real, en segundo lugar. Se topan con interlocutores nuevos pero obtusos, en lugar de la anhelada llegada de renovados aires y empujes al área, sector o empresa. ¡Ay de ti! si osas hacer notar esto; el “feliciólogo” de turno te acusará de reactivo y oposicionista.
-La inevitable aparición de la disonancia cognitiva del que ha caído en las garras del EDK, en tercer lugar. Haber(se) creído algo que la realidad se encargará de devolverlo con crudeza exactamente en el sentido contrario, más temprano que tarde. He visto infinidad de “víctimas” de estas políticas (encantados por los espejitos de colores de la seudo “feliciología”) y la gestión superficial del talento, frustrarse en forma estrepitosa y eventualmente abandonar el barco (del proyecto, o de la empresa). Acá, dicho sea de paso, es donde empiezan a rodar cabezas; la del reclutador que no seleccionó apropiadamente, la del líder que no supo desarrollar el diamante en bruto, la de la recepcionista que no saludó cariñosamente al ahora frustrado y potencial renunciante y así sucesivamente pasando por todos los estratos de la organización.
En este punto, y una vez más, no hay que matar al mensajero.
Los datos hablan por sí solos de la responsabilidad de la empresa antes que del individuo. Por tomar un grupo etáreo, en la llamada “generación COVID”, efectivamente el 44% quiere asumir un nuevo cargo o desafío en 2 años, mientras que el 21% aspira a lograrlo en 1 año o menos ¡Excelentes indicadores de anhelo de crecimiento!
Pero a su vez, esta misma “generación COVID” considera que el aprendizaje y formación real es el principal y más importante aspecto para valorar en una empresa. Los líderes “antes de enfatizar los aspectos positivos (?) deben demostrar que entienden por lo que están pasando los empleados estresados o preocupados”.
Dos viejos aliados al rescate: el feedback sano y la frustración a tiempo
Sabemos que la frustración resulta ser en su justa medida y desde nuestra más tierna infancia una excelente herramienta para dos aspectos fundamentales de la vida. Por un lado, motor del anhelado aprendizaje de nuevas habilidades. Por el otro, contribuir en el desarrollo de la tolerancia a dicha frustración.
Como bien señala Jordan Peterson en su libro 12 reglas para vivir ? Un antídoto para el caos, la postergación de la “felicidad” inmediata y perecedera, el sacrificio -y el trabajo- resultan mucho más eficaces que el placer impulsivo a corto plazo para mantener a raya el sufrimiento. Retomando a Sinek, el crecimiento laboral resulta ser muchas veces un proceso “lento, detallado e inconfortable” en un camino “arduo, difícil.
No entraremos en este espacio en la importancia del feedback sano y constructivo; toneladas de papel y millones de terabytes se han escrito al respecto.
Simplemente, poner en relieve una vez más el gigantesco valor del feedback sin caer en el temor de atentar contra la happycracia. Una retroalimentación con intención correctiva oportuna posiblemente genere cierta frustración y malestar. Pero siempre es mejor una pequeña frustración a tiempo que nos permita margen de maniobra antes que una enorme frustración cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, cuando el EDK ya dañó las relaciones con pares y líderes, e hizo que el aterrizaje de emergencia sea más bien un desastre aéreo antes que una leve sacudida.
La frustración a tiempo habilita, como dijimos, un margen para aprendizaje y por ende, un “recalculando” en nuestras acciones y expectativas. Obturar esta posibilidad real de introspección a través una batería de placebos “feliciólogos” que nos distraen de nuestro real vivenciar y sentir en el trabajo es uno de los peores pecados de la gestión actual de personas. El crecimiento y la auténtica felicidad no pasan por negar y “barrer bajo la alfombra” el conflicto, la angustia y el stress, sino más bien por hacerlos aflorar y tramitarlos conscientemente.
Mal momento para jugar con fuego o cómo cuidar de las personas ahora más que nunca
Los últimos dos años han sido particularmente ásperos para muchos de nosotros. No hace falta abrevar en los padecimientos, reacomodamientos profundos, cambios vertiginosos y pérdidas que hemos atravesado. También han dejado un sedimento positivo que ojalá sirva para capitalizar nuevas herramientas y resiliencia(s).
En este contexto, donde los indicadores de stress son grandilocuentes (crecimiento exponencial del consumo de psicofármacos, de los trastornos de ansiedad y depresión, family office como elemento de tensión, etc.) lo último que deberíamos promover es una cuasi maníaca “feliciología” irresponsable, donde el resultado final sea la postergación de cuestionamientos y pequeños dolores que luego como un boomerang regresen amplificados y ya inmanejables.
En definitiva, evitar promover el EDK y su frustración, alta rotación y desgaste de aquellos que lo sufren y de su entorno.
La gestión responsable y profunda de planes de carrera realizables, procesos de formación sustentables y de impacto y, sobre todo, el acompañamiento real de los colaboradores y líderes en el tránsito que estos tiempos requieren serán acciones no ya deseables sino imprescindibles.
Las expectativas de crecimiento laboral y profesional deben entonces ser acompasadas con este set de acciones concretas.
De lo contrario, caer en modas pasajeras, conceptos atractivos pero vacíos de contenido y estrategias de marca empleadora cortoplacistas pero carentes de sustentabilidad real será echar a nafta al fuego.